




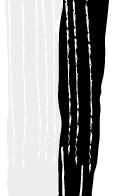
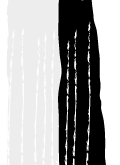
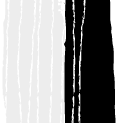
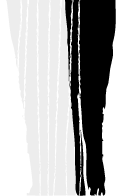

Cada uno tiene sus manías. La mía era dibujar esferas de reloj. A menudo, en la clase, mientras el profe de Filosofía se explayaba sobre la fenomenología del espíritu, de Hegel, y el tedio cundía en la case de cuarto, otros diseñaban gallitos, patos, estrellas de cinco o seis puntas y sobre todo mujeres desnudas, pero yo dibujaba esferas de reloj, siempre con números romanos. A la hora de situar las agujas, mi hora preferida era las 3 y 10, hora clave en mi breve trayectoria. A las 3 y 10 habíamos descubierto el cadáver del Dando; a las 2 y 10 había muerto mamá; a las 3 y 10 Rita había invadido mi altillo de Capurro; en otras 3 y 10 había sido mi estreno con Natalia.
Nunca fui supersticioso, y sin embargo, todos los días cuando llegaba esa hora, me ponía tenso, alerta, como si algo inesperado pudiera sobrevenir. Casi nunca pasaba nada, u ocurría algo intrascendente (sonaba una bocina lejana, alguien llamaba a la puerta, empezaban a ladrar los perros del barrio) que para mí adquiría una forzada trascendencia. Si estaba durmiendo la siesta, a esa hora me despertaba sobresaltado, o, si seguía durmiendo, ingresaba de pronto en un ensueño singular o en una pesadilla atroz. En cambio, las 3 y 10 de la madrugada no tenían ninguna importancia: las decisivas era las de la tarde.
Terminé el Liceo sin mayores contratiempos. Con resultados nada brillantes en asignaturas de ciencias (salvo Matemáticas, que me sedujo desde el comienzo) y más que buenos en Literatura, Historia, Dibujo. Mi proyecto era dedicarme a la pintura, en vez de inscribirme en Preparatorios. “Esta bien”, dijo el viejo, “pero entonces tendrás que trabajar. No creo que como futuro pintor te ganes el puchero.” Habló con varios amigos y poco después ingresé, como simple ayudante, en Dominó S.A., conocida agencia de publicidad. Dos meses después empecé a colaborar en la reproducción casi mecánica de diseños ajenos y, de ven en cuando, en diseños propios, por cierto sencillitos y nada pretenciosos.
Es decir que a los diecisiete años tenía para mis gastos: libros, cine, algún baile, y sobre todo papel de dibujo, crayolas, acuarelas, pinceles, para mis bocetos privados, entre los cuales abundaban, como era previsible, los relojes.
Una tarde tomaba un cortado en el Sportman y saqué del portafolio un bloc y varios lápices. Mientras pensaba en un croquis que me habían encargado en la agencia para el lunes, mi lápiz empezó, casi independientemente de mi voluntad, a dibujar una esfera de reloj. Ya había esbozado los doce número romanos, cuando alguien, a mí lado, dijo “Claudio”.
Antes aún de mirar al dueño (o más bien dueña) de la voz, supe que era Rita. Me tomó la cara con las dos manos y me besó en la mejilla, junto a la comisura de los labios. Un beso que llegaba desde el pasado. No podía creerlo. Los ojos verdes se le habían oscurecido, el pelo castaño le colgaba hasta los hombros, en los brazos desnudos había una región de pecas que me parecieron un detalle poco menos que maravilloso. Seguía delgada, pero su atractivo (ahora, toda un mujer) se había consolidado, sin perder un aura de fragilidad que la conectaba con la Rita que, años atrás (¿cuántos eran?) se había deslizado desde la higuera de Norberto a mi altillo de Capurro.
Al principio nos atropellamos haciéndonos preguntas. Sí, seguía viviendo en Córdoba. Trabajaba como azafata en una compañía aérea, de modo que viajaba constantemente, dentro de Argentina y también en vuelos especiales al exterior. Sus padres residían en Santa Fe, y ella vivía con una hermana mayor, casada, arquitecta, con la que se llevaba bien. Eso fue algo de lo poco que le extraje, ya que su bombardeo de interrogantes casi no me permitía formular las mías, pero al fin se dio, y me dio, un respiro, y pude hacer la pregunta del millón: “¿Lo has visto a Norberto?” “¿A Norberto?” “Sí, tu primo de Capurro.” Por un instante vaciló y luego estalló en una carcajada. “Norberto no es mi primo. Simplemente aquel día usé su nombre como introducción, para inspirarte confianza.” No quedé convencido. “¿Y cómo entraste en el altillo a través de la higuera de Norberto?” Suspiró y quedó más linda. “La historia es a la vez simple y compleja. Estaba parando por unos días en casa de amigos de mi hermana, vecinos a su vez de Norberto, y ellos hablaron con preocupación de la enfermedad y la inminente muerte de tu madre y asimismo de vos y de tu hermanita, y me entraron unas tremendas ganas, no de consolarte sino de acompañarte, de tocarte, de transmitirte cariño, que es lo que en esos momento se necesita. No sé si te acordás que el patio de Norberto terminaba en un corredorcito que lindaba con la casa de mis amigos. Pues buen, ese corredorcito tenía unos ladrillos salientes por los que resultaba bastante fácil subir o bajar. Por esa ruta llegué a la higuera y por la misma ruta me fui.” “¿Y si algún familiar de Norberto te sorprendía?” “Bah, travesuras de niña. Eso suele aceptarse, aunque a veces te ligues un moquete. Probablemente ahora no podría esgrimir una excusa semejante. Pero lo cierto es que nadie me vio. Sólo vos.” En el fondo yo quería convencerme, así que respiré aliviado, como si hubiera contenido el aliento durante todos esos años.